Fray Sebastián Sillero es «el Padre Pio español»: José María Zavala desvela su vida «prodigiosa»
En su nuevo libro, "El Padre Pío español", José María Zavala nos descubre la figura de fray Sebastián Cillero, fraile español del siglo XVII de extraordinaria y santa vida.
Muy pocas personas sabían de la existencia de fray Sebastián de Jesús Sillero (1665-1734), franciscano lego natural de Montalbán (Córdoba). Hasta ahora. Porque el escritor y periodista José María Zavala le ha consagrado su último libro, expresivamente titulado El Padre Pío español, y desde este momento va a ser muy difícil olvidarle.
En efecto, en la vida de este religioso andaluz abundaron los hechos sobrenaturales, que continuaron a su muerte porque su fama de santidad se había extendido por toda España. Una decisión providencial de Felipe V, instalar la Corte en Sevilla entre 1729 y 1733, permitió al rey conocer al fraile y sus prodigios, lo que encadenó posteriormente a esta devoción a su hijo Carlos III, gran impulsor de su causa de beatificación, a la que ha tenido acceso Zavala, con fuentes directas e indirectas, para elaborar esta documentada vida del "monje de Montalbán".
Una vida que impacta desde sus primeros pasos, nada menos que con dos milagros al nacer: una aparición de la Virgen María a su madre y el don de hablar del recién nacido.
-¡Todo en la biografía de fray Sebastián! ¿Era él consciente de esta predilección divina? ¿Cómo la vivía?
-Fray Sebastián de Jesús Sillero, con su proverbial humildad, siempre se consideró indigno de recibir tantas gracias. Y aun así, valga la redundancia, agradeció a Jesús siempre todos los carismas con que le adornó porque así pudo convertir a los descreídos, hacer caminar a los paralíticos, sanar a los desahuciados por los médicos y hasta resucitar a tres personas, según se acredita en su proceso de beatificación.
-En esta obra confluyen dos de sus grandes áreas de trabajo en los últimos años: los santos y los Borbones. ¿Cómo lo interpreta?
-Descubrir a fray Sebastián ha sido otra acción de la Divina Providencia en mi vida. Me lo "presentó" mi amigo Paco López, que tiene casa en Montalbán, el pueblo cordobés donde nació este fraile franciscano. El 23 de octubre pasado, nos invitaron a Paloma y a mí a ofrecer nuestro testimonio de vida conyugal en el COF de Lucena, en Córdoba también, y poco después Paco mencionó el nombre de fray Sebastián en plena algarabía en el Círculo Lucentino, justo antes de la cena.

Fray Sebastián de Jesús Sillero, en un grabado sobre cobre de 1782 obra de Manuel Salvador Carmona que reproduce una pintura de Gregorio Ferro, quien tuvo presente una imagen del fraile pintada en vida y un vaciado después de muerto. Museo del Prado.
»Retuve su nombre en el disco duro de mi cerebro, algo que casi nunca hago cuando alguien me invita a escribir un libro sobre un personaje concreto. Desde aquel momento, me sentí atraído de modo irrefrenable por este fraile tan humilde y empecé a investigar su prodigiosa vida. Descubrí así que había obrado milagros ante la estupefacción de los reyes Felipe V y su hijo Carlos III.
-¿Qué tipo de milagros?
-Sin ir más lejos, le salvó la vida a este último monarca, tal y como relata el propio rey en una carta que ahora ve la luz.
-¿Qué papel tuvo la Corona en el impulso del proceso?
-Agradecido y, sobre todo, convencido de su grado de santidad, Carlos III impulsó su proceso de canonización. Encargó para tal fin la composición de una biografía exhaustiva a uno de los frailes más eminentes de la época, Cristóbal Moreno. Pues bien, el propio fray Sebastián me condujo de la mano hasta el excepcional hallazgo del proceso de canonización y de su biografía manuscrita e inédita, gracias a lo cual he podido componer ahora El Padre Pío español, convertido en un poderoso instrumento.
-Hay algo que choca: habiéndose realizado el proceso rápido y bien, y con tan elevados apoyos, ¿por qué se detuvo?
-La invasión napoleónica en 1810 supuso un punto de inflexión en el camino de fray Sebastián a los altares. Las tropas francesas incendiaron su convento de Sevilla y su proceso de canonización desapareció desde entonces. Por si fuera poco, el secuestro del Papa Pío VI en Roma, que estaba a punto de beatificarle, dio al traste con las esperanzas e ilusiones del rey Carlos III.
-¿Cuál es la situación actual del proceso?
-Ahora, el libro inspirado en el proceso de canonización, puede servir para reactivarlo. Fray Sebastián ya ha sido declarado Venerable Siervo de Dios por la Santa Sede.
-La Positio, a tenor de lo que leemos en el libro, está plagada de milagros...
-La Positio es arrolladora.
-¿Fue la Iglesia rigurosa al discernirlos?
-Los testimonios prestados bajo juramento tienen gran rigor. No son historias vagas imprecisas, sino que aportan numerosos detalles sobre los milagros contrastados. Los testigos son personas acreditadas de la época que ponen de manifiesto la fama de santidad en vida y post mortem de fray Sebastián.
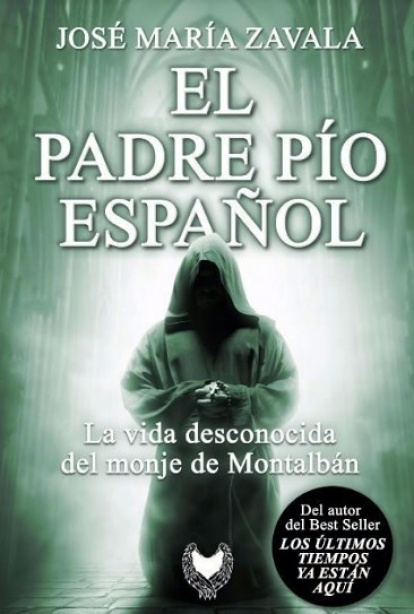
-¿Por qué esa comparación con el Padre Pío?
-Ambos procedían de familias humildes de campesinos, recurrían a la mortificación corporal desde pequeños, hablaban con Jesús y la Virgen con pasmosa naturalidad. Recibieron los mismos dones: bilocación, introspección de conciencias, curación, profecía, perfume sobrenatural... Y en el caso de fray Sebastián, multiplicaba también los alimentos.
-¿Era tan exigente en las penitencias como el Padre Pío?
-Empleaba el cilicio y las disciplinas. Es curioso que el Padre Pío y él utilizasen también una piedra como almohada.
-¿Por qué lo hacían?
-Para combatir las tentaciones de la carne y salvar almas.
-Cuatro siglos después, ¿qué frutos puede dar la devoción a fray Sebastián?
-A este ritmo, podría componer pronto otro libro sólo con los milagros y gracias concedidas por intercesión de fray Sebastián. Empezando por mí... Se ha convertido, junto con el Padre Pío, en un poderoso intercesor para mí mismo. Y a juzgar por los mensajes de personas que han leído el libro, puedo asegurar que ya existen conversiones y otra serie de gracias especiales que, si Dios quiere, algún día verán la luz.
Sebastián de Jesús sillero

Sebastián de Jesús Sillero, grabado de Manuel Salvador Carmona por pintura de Gregorio Ferro.
Información religiosa
Congregación Orden Franciscana
Información personal
Nombre secular Sebastián Sillero Pérez
Nombre religioso Fray Sebastián de Jesús
Nacimiento 22 de enero de 1665
 Montalbán de Córdoba (España)
Montalbán de Córdoba (España)
Fallecimiento 15 de octubre de 1743
 Sevilla (España)
Sevilla (España)
Sebastián de Jesús, O.F.M. (Montalbán de Córdoba, 22 de enero de 1665 - Sevilla, 15 de octubre de 1743) fue un franciscano español, cuya reputación de santidad llevó a Carlos III a solicitar su beatificación. El proceso permaneció inconcluso muchos años y, a la muerte del rey, principal valedor de su beatificación, el proceso se canceló.[1]
Biografía
De familia campesina pobre y piadosa, Sebastián Sillero Pérez (que era el nombre secular de Fray Sebastián de Jesús) aprendió por su propia cuenta a leer y escribir antes de quedar huérfano de padre. Se trasladó, por invitación de un tío, a Écija, donde aprendió los rudimentos de la pintura; a los 16 años ingresó como aprendiz de hilandero de seda, oficio que ejerció durante 5 años hasta que el 19 de enero de 1686 ingresó como novicio al convento de franciscanos de Écija.
Un año más tarde tomó las órdenes mayores; puesto a cargo de la recolección de limosna —al ser la de Francisco de Asís una orden mendicante—, cobró rápidamente fama de santidad por sus hábitos humildes y discretos. Era un habilidoso orfebre, y a los crucifijos que acostumbraba entregar a los benefactores se les adjudicaron poderes milagrosos. La preocupación de sus superiores los llevó a destinarlo sucesivamente a Lepe, Ronda y Sanlúcar de Barrameda antes de enviarlo a Sevilla.
Durante la residencia en Sevilla de la corte de Carlos III, aún infante, éste conoció al afamado clérigo, y quedó impresionado por la humildad del mismo. Relata en una carta del 2 de septiembre de 1773 al cardenal de Solís, arzobispo de Sevilla, que antes de emprender un viaje a Italia recibió una visita del religioso, que le advirtió del peligro de una borrasca en viaje y le entregó un amuleto para protegerlo. Aunque la borrasca en efecto sobrevino, Carlos prefirió capear el temporal que arrojar el crucifijo al mar como le había indicado Sebastián que hiciera. Eventualmente éste le serviría para rogar la curación de una grave enfermedad que aquejaba a la infanta María Luisa.
El 2 de octubre de 1743 Sebastián enfermó gravemente, y murió 13 días más tarde. En el lecho de muerte recibió la visita de numerosos fieles y de varios pintores, que lo retrataron. La aflicción popular durante su entierro, en la misma iglesia de la Veracruz, fue grande.
Por real orden de 1771 se inició el proceso de beatificación, en el que testificaron 53 personas.
Referencias
«Ayuntamiento de Montalbán, Personajes ilustres: Sebastián de Jesús.». Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2015. Consultado el 20 de diciembre de 2015.
BibliografíaCarbonero y Sol, León (1855). Vida del venerable siervo de Dios Fray Sebastián de Jesús Sillero. Sevilla, España: J. Moyano. OCLC 491824497.
Miguel López Romero: Genealogía y breve historia de fray Sebastián de Jesús Sillero Pérez, 29 de septiembre de 2013. Archivado el 22 de diciembre de 2015 en Wayback Machine.
Attacus Atlas: la increíble mariposa que parece una serpiente de 2 cabezas
Por Paola Alemán
Es increíble por donde se le analice. Esta especie no ingiere alimento durante su etapa adulta. Todo lo que hace, es reproducirse y cuidar sus larvas del ataque de los depredadores. Al abrir las alas, se asegura de mantenerlos alejados, pero con una ilusión óptica. Se trata de un literal espectáculo de la naturaleza.
Su nombre científico es un indicativo: Attacus Atlas.
Se trata de una especie que, en su máximo esplendor, intimida. Abrir las alas no es un sinónimo de belleza, como es usual en el resto de sus coloridas compañeras.
Cuando la mariposa Attacus Atlas se extiende, no es su tamaño el que lo dice todo. Las que parecen ser dos cabezas de serpiente, en cada extremidad, aparecen a la vista de quienes la contemplan y pasan de la ternura al asombro.
Su país de origen es Malasia, en la zona selvática. Se extendió por los bosques tropicales del sudeste asiático, pasando por Indonesia. En La India, la cuidan por la seda, pero no es explotada comercialmente.
Distintos medios informativos especializados en vida silvestre le han dedicado bastos reportajes para destacar que es una de las mariposas más grandes del mundo. Se merece cada línea. Parque Hologénico
Parque Hologénico
De oruga que come, a mariposa serpiente con la boca cerrada
Antes de convertirse en una mariposa, esta especie es una oruga comelona. Se nutre, lo más que puede, en esa etapa crucial. Cuando llega su metamorfosis, tiene una misión clave.
En el programa Animales y Medio Ambiente de la cadena española RTVE, destacaron que una vez convertida en mariposa, la Attacus Atlas no posee un aparato digestivo. “Ha sacrificado la mayor producción de hijos a la longevidad”, aseguraron en el informe radial mencionado.
El macho de esta especie vuela al encuentro de la hembra, con la que copula. Luego, esta esparce sus larvas por su hábitat. Una vez esto ocurre, su compañero en la procreación prosigue su viaje por la naturaleza. En cambio, la madre se queda al cuidado de su producto. Lo protege como hacen otros con sus garras y dientes. No obstante, en el sentido literal, la mariposa lo hace con sus alas.
Cuando los depredadores, que son básicamente aves, acechan, la Attacus Atlas en vez de huir, se extiende con sus 25 centímetros de largo por 35 de ancho, desplegando algo más que extremidades, ya que los rivales observan desde el aire lo que parecen ser dos serpientes juntas. No sospechan que se trata de una maternal mariposa, asustándolos y alejándolos de sus crías, que en el futuro están destinadas a hacer lo mismo. Flickr
Flickr
Con esa protección garantizan la continuidad de una especie que evolucionó, sacrificando la posibilidad de alimentarse, por el bien de la reproducción.
Sin embargo, hay un “Talón de Aquiles” que complica a estos seres alados: su peso.
Puede que 12 gramos suene a poco, pero se convierten en “toneladas” considerando que los demás lepidópteros (mariposas y polillas) apenas exceden los 0.005 a 0.006 gramos. Así, al elevarse para proteger a las orugas que están por convertirse en nuevas Attacus Atlas, el peso se vuelve un factor en contra, sólo solventado por la misma naturaleza. Para ello esperan que la dirección del viento les favorezca, planeando entonces con las corrientes y así evitar que su trayecto descienda por la inercia de su peso.
Sin embargo el tiempo es su principal enemigo, ya que, al no poseer un estómago, vive tan solo 7 días. Ese es el tiempo que le toma reproducirse y cuidar a sus crías. spanish.people.cn
spanish.people.cn
Valencia: un criadero de Attacus Atlas
En 2016, el Oceanogràfic de Valencia, España, reportaba el nacimiento de un grupo de machos y hembras de Attacus Atlas. Se trata de una enorme hazaña, debido a la sincronía con la que están logrando su reproducción, según informaba la agencia de noticias EFE. “Además, está favoreciendo que se produzcan cópulas y eso es algo inusual”, informaba la entidad valenciana.
Si bien se trata de una especie singular y de escasa longevidad, eso no significa que los esfuerzos sean igual de mínimos por lograr su conservación a lo largo del tiempo.
En la complejidad del vuelo de este gigantesco lepidóptero, por razones mencionadas al inicio de esta nota, se destacó también que la hembra es más fuerte que el macho en cuanto a vuelo y supervivencia.
Fue en un mariposario que el Oceanogràfic de Valencia dispuso su exhibición, recalcando que los esfuerzos para conservarla son de interés internacional. Mostraron además la forma en que esta especie produce seda marrón del tipo “fagara”, volviéndola aún más fascinante de lo que visualmente ya es.
En Málaga, al sur de España, la Attacus Atlas convivía con las 100 especies de mariposas procedentes de América, Asía y África. Se trata del que se identifica como el mariposario más grande en la madre patria: Benalmádena.Jorge Zapata / EFE
El interés ha sido creciente a la fecha. Los naturalistas parecen cada vez más maravillados por la mariposa que infunde temor entre los depredadores de sus larvas.
Uno de estos, el también documentalista británico sir David Attenborough, se dejó ver con una Attacus Atlas o mariposa atlas (2008), en Londres. Desde hace 14 años hacía público su proyecto pionero para disminuir la desaparición de las especies de mariposas en el Reino Unido, que ya ha decaído un 76%.
Por su parte, la agencia de noticias española EFE agregó que en los últimos 20 años, más de tres cuartos de las especies de mariposas de Gran Bretaña habían disminuido.
En el proyecto del naturalista de Attenborough, en coordinación con otros esfuerzos conservacionistas, se invirtieron 35 millones de euros (más de 32 millones de pesos chilenos), en pos de salvar a estas maravillosas creaturas aladas.
Captan señales de radio procedentes de una megaestructura en el corazón de la Vía Láctea
Investigadores han descubierto que uno de los filamentos que sirven como esqueleto de la Vía Láctea se ha roto por el impacto de un pulsar, emitiendo señales de radio y rayos X
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fff8%2F1e1%2Fa6a%2Fff81e1a6a59638cbda4e729995f045de.jpg) La "serpiente cósmica" muestra una misteriosa fractura. (NASA/CXC/Northwestern Univ./F. Yusef-Zadeh et al)
La "serpiente cósmica" muestra una misteriosa fractura. (NASA/CXC/Northwestern Univ./F. Yusef-Zadeh et al)
Por
Omar Kardoudi
06/05/2025 -
Los astrónomos llevan tiempo intentando entender el origen y la función de unas colosales estructuras filamentosas que hay en las galaxias. Sus observaciones más recientes les han llevado a descubrir que una de estas estructuras cósmicas en el corazón de la Vía Láctea está fracturada. Al analizar las causas de la rotura, han descubierto que ese punto exacto donde está la fractura es también el origen de unas extrañas señales de radio.
Estas misteriosas megaestructuras se conocen coloquialmente como ‘huesos’ y pueden alcanzar un tamaño de cientos de años luz. Según los investigadores, estos filamentos no están formados por materia ordinaria como gas o polvo, sino por electrones de alta energía que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz y que giran en espiral alrededor de campos magnéticos.
Estos ‘huesos’ conectan los brazos espirales de las galaxias y favorecen la creación de estrellas. Son como el esqueleto de la galaxia, pero en lugar de ser estático es dinámico y cambia de forma.
Los investigadores han observado que uno de estos’ huesos’ en el centro de la Vía Láctea está roto y que de la fractura surgen señales de radio y rayos X. Ahora, recientes observaciones realizadas con los datos de los radiotelescopios como el VLA (Very Large Array) y el radiotelescopio MeerKAT y del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA pueden explicar por qué.
Qué ha pasado
El ‘hueso’ en cuestión se llama G359.13, aunque los astrónomos lo han bautizado coloquialmente como ‘serpiente cósmica’. Esta estructura se encuentra a unos 26.000 años luz de la Tierra y tiene 230 años luz de longitud.
Los datos del Chandra y MeerKAT recabados por los investigadores muestran la presencia de un púlsar —una estrella de neutrones remanente de la muerte explosiva de una estrella masiva que gira a gran velocidad— en el lugar de la fractura, más o menos a la mitad de la longitud del G359.13. Los científicos creen que este púlsar chocó contra el filamento a una velocidad de entre 1.600.000 y 3.200.000 kilómetros por hora.
El impacto no solo rompió la ‘serpiente’, sino que también dejó tras de sí un rastro de partículas energizadas que aparecen como puntos azules de rayos X en las imágenes del Chandra, dicen los investigadores.
"La colisión distorsionó el campo magnético del filamento, provocando que la señal de radio también se deformara", explica el equipo en un artículo publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Se cree que los electrones y sus homólogos de antimateria, los positrones, acelerados a altas energías, son una fuente adicional de estas señales.
El esqueleto de la Vía Láctea
Estos filamentos de la Vía Láctea son esenciales para la formación estelar, pero el nuevo descubrimiento demuestra que también son frágiles y más dinámicos de lo que se pensaba. La interacción entre campos magnéticos, gas frío y partículas energéticas hace que estas estructuras sean a la vez resistentes y vulnerables y pueden verse alteradas por sucesos extremos como las colisiones de púlsares.
Estas nuevas observaciones dan una idea de la complejidad de los procesos energéticos que tienen lugar cerca del núcleo de nuestra galaxia. Aunque, el equipo reconoce que aún hacen falta más observaciones de la ‘serpiente’ para confirmar el rol del pulsar en la fractura y la consiguiente emisión de señales.
La sensibilidad de instrumentos como VLA, el MeerKAT o el Chandra ayudarán a los investigadores a estudiar en detalle este esqueleto oculto de nuestra galaxia y a explicar las extrañas formas de algunos de los filamentos. También servirán para entender cómo las galaxias construyen las densas nubes que dan origen a las estrellas.
El misterio de las extrañas estructuras sumergidas en Guanahacabibes
El descubrimiento es asociado con las ruinas de una ciudad antigua
Autor: Ronald Suárez Rivas | ronald@granma.cu
14 de febrero de 2024
 Foto: MARIANA SAKER
Foto: MARIANA SAKER
PINAR DEL RÍO.–Como una de esas noticias que se niegan a envejecer, el hallazgo de unas extrañas estructuras submarinas al noroeste de la península de Guanahacabibes, bautizadas con el nombre de mega, continúa generando titulares 23 años después.
El misterio en torno a este descubrimiento, que algunos han asociado con las ruinas de una ciudad muy antigua, no ha dejado desde entonces de aparecer periódicamente en todo tipo de reportes de prensa, alimentados por la falta de pruebas que le permitan a la ciencia llegar a una conclusión.
Partiendo de un hecho real, pero con mucho de imaginación, se le ha relacionado incluso con la Atlántida, la mítica isla que mencionara el filósofo griego Platón en sus diálogos y que, supuestamente, fuera «tragada» por el mar, o con la isla en la cual surgieron los mayas, según el Popol Vuh.
«La ciudad sumergida de Cuba», así se le llama, una y otra vez, en las publicaciones que siguen circulando por medio mundo, hasta el día de hoy.
Pero, ¿cuánto hay de cierto y cuánto de ficción en torno a un tema que continúa atrayendo la curiosidad de mucha gente?
EL DESCUBRIMIENTO
Todo comenzó en el año 2000, cuando una expedición cubano-canadiense, con el nombre de Exploramar, buscaba barcos hundidos en el mar que rodea a la península de Guanahacabibes.
Por su posición geográfica, esta región del occidente cubano fue, durante siglos, refugio de piratas y escenario de asaltos frecuentes a las embarcaciones que debían pasar forzosamente por allí, en el tránsito entre el continente americano y España.
El doctor en Ciencias Geológicas Manuel Iturralde, uno de los integrantes de aquella expedición, recuerda que, mediante un sonar de barrido lateral, las investigaciones revelaron una serie de estructuras muy peculiares entre 600 y 750 metros de profundidad, en el lecho de un valle submarino al noroeste de la península, al pie del Bajo de San Antonio.
Iturralde explica que, con el sonar de barrido lateral, se consigue una especie de radiografía del fondo, con una penetración de uno a dos metros, que permite detectar objetos enterrados en la arena.
«Como resultado de estos trabajos se obtuvo un mapa del suelo marino en el que se destaca una serie de formas que la ingeniera Paulina Zelinstski, jefa del proyecto, interpretó como corredores, cubículos y gruesas paredes. Entonces desarrolló la idea de que podía tratarse de los cimientos de una ciudad», rememora Iturralde.
«A ello le seguiría el empleo del minisubmarino Rob, que se bajaba en una plataforma hasta la profundidad, y allí navegaba en un radio de 150 metros, a fin de obtener fotografías y videos. Disponía de cámaras, luces, un brazo mecánico y un recipiente», detalla.
Estas filmaciones revelaron la presencia de bloques calizos dispersos por el fondo, tanto irregulares como poliédricos, un bloque en forma cuadrática y otro de un metro de diámetro con forma de pirámide.
Lo más llamativo de todo es una pequeña placa gris de un material desconocido (aparentemente un metal) de entre 20 y 30 centímetros de largo y uno o dos de grosor, sobre cuya superficie no hay organismos adosados, algo muy poco común.
«Esta placa, cuya composición desconocemos, es el elemento más intrigante y difícil de explicar entre los hallazgos», considera Iturralde, pues se encuentra incrustada a una formación rocosa a casi 700 metros de profundidad.
«Su origen no se puede determinar sin más información pues, por desgracia, el operario que manejaba el minisubmarino no tomó una muestra de la misma».
Tras analizar toda la información, el destacado académico recuerda que se decidió regresar al sitio para observar mejor aquel extraño objeto y tomar muestras adicionales.
Con ese objetivo se realizó una nueva expedición, pero con la mala suerte de que el cable eléctrico que unía al minisubmarino con el barco presentó problemas, y cada vez que alcanzaba la profundidad de 500 metros perdía la comunicación, por lo que fue imposible realizar el trabajo.
«¿Qué es esa placa? ¿De dónde procede? Para mí, este sigue siendo el mayor misterio», dice.
LAS HIPÓTESIS
El prestigioso científico cubano, toda una autoridad en temas relacionados con la geología y la paleontología, señala que la gran mayoría de las estructuras detectadas en Guanahacabibes están enterradas en la arena del fondo marino.
Ello significa que las imágenes que se han estado difundiendo durante años, en artículos y audiovisuales, en los que se muestran pirámides y otros tipos de edificaciones, son simples dibujos fruto de la imaginación de algún artista.
Lo que sea que exista en este lugar, cerca de las costas cubanas, yace bajo el suelo, a cientos de metros de profundidad.
No obstante, reconoce que muchos de los elementos detectados por el equipo de sondeo tienen cierta linealidad y formas geométricas peculiares, tales como crestas, paralelepípedos, cubos, pirámides, cruces… que han dado pie a la hipótesis de que pudiera tratarse de estructuras construidas por seres inteligentes.
Esto se basa en que en el área de mega, de varias decenas de kilómetros cuadrados, el sonar cartografió formaciones que semejan calles y construcciones.
Si se tratara de una ciudad sumergida, como la legendaria Atlántida, significaría que en algún momento en el pasado se hundió a causa de un cataclismo.
Al respecto, Iturralde señala que la existencia de zonas de ruptura de pendiente, derrumbes y deslizamientos al oeste de mega, sugiere que la región, en un pasado no muy remoto, sufrió un descenso significativo del terreno, aunque con la información disponible no hay manera de determinar si el área que ocupa estuvo emergida alguna vez.
«LA VERDAD ESTÁ ALLÁ ABAJO»
Ante la falta de pruebas concluyentes, sin embargo, es imposible confirmar o negar esta posibilidad; sobre todo, cuando se sabe que la naturaleza es impredecible y caprichosa, y tiene la capacidad de crear las formas más fascinantes.
De ahí que otra de las hipótesis que ha manejado el especialista es que se trate simplemente de estructuras naturales que, si bien resultan inusuales, no están relacionadas con la acción del hombre.
«Otra posibilidad es que hayan sido creadas por la combinación de fallas y fracturas, disolución kárstica, la erosión por las corrientes del fondo y movimientos normales de descenso y elevación del terreno.
«Para comprobarlo, sería necesario realizar nuevos sondeos del fondo marino, con la técnica moderna de sonar, que obtiene imágenes mucho más exactas, y practicar excavaciones en el fondo marino a más de 600 metros de profundidad».
Lamentablemente, las investigaciones fueron canceladas en el año 2005, por desacuerdos surgidos entre las partes y, desde entonces, no se han realizado nuevos estudios en el terreno.
Retomarlos, asegura Iturralde, requeriría un presupuesto millonario que hasta ahora ha sido imposible disponer, para acceder al equipamiento sofisticado que se ha desarrollado en estos años.
Por ello, los científicos han insistido en que, sin desconocer la alta significación que tendría el descubrimiento desde el punto de vista arqueológico e histórico, no es posible afirmar con seguridad que sean «obras construidas» hasta tanto se realicen nuevas investigaciones y la toma de muestras en el lugar.
«Hay personas que han vertido distintas opiniones sobre mega, pero basados en la información amañada que se ha publicado, por lo que tales criterios carecen de valor», asegura Iturralde, y advierte que «la verdad está allá abajo».
A más de dos décadas de haber formado parte de este singular hallazgo, el destacado investigador espera que un día se pueda concluir la investigación.
En lo personal, confiesa que se trata de «una duda científica para la que me gustaría mucho tener una respuesta», y admite que, «de comprobarse que estas estructuras fueron hechas por seres inteligentes, sería un descubrimiento importantísimo».
Pero hasta tanto eso no suceda y persistan los vacíos de información, persistirán también el misterio que envuelve a estas inusuales estructuras sumergidas.
Simbolismo arcano: el bolso de los dioses
Alfredo Daniel Copado
A través de las brumas del tiempo hay misterios que se reflejan sobre algunas mentes curiosonas, las cuales saben cómo interpretar los símbolos expuestos.
En este mismo tenor sucede el complejo y lúdico proceso de interpretación de figuras, sonidos, sombras e ilusiones que comunican mucho, pero que pocos perciben el mensaje por debajo del canto superficial.
Uno de estos misterios es el ofuscado tema de los bolsos de los dioses, enigma que se antoja místico, fresco y añejo a la vez para el estudioso del laboratorio (laboratorium= laborar + orar), y engañoso, aterrador y hasta superficial para otra clase de ojos más profanos.
Sin embargo, ¿qué es lo realmente fantástico de este enigma presentado?
Dentro del campo de estudio de la “arqueología prohibida” se ha re-pensado una curiosa “similitud” simbólica que comparten diversas culturas humanas de antaño: el uso de bolsos o carteras plasmadas en representaciones de dioses, emisarios divinos y gobernantes.
¿Realmente es una extraña coincidencia cultural o es algo más? ¿Un arquetipo, una ficción, o tal vez una llave simbólica? ¿De qué se está hablando entonces?
La presencia de estos bolsos divinos se ha vislumbrado (y especulado) en vestigios de culturas separadas por tiempo y espacio, y que obviamente (u oficialmente) no tuvieron una cercanía o influencia directa entre sí (consultar a las teorías antropológicas para corroborarlo).
A través de una estela o monumento monolítico se ven representados fuertes y ostentosos seres, ya sean alados, antropomórficos, reptiles, mensajeros o meros reyes y gobernantes importantes. Aquellos inmortales pueden verse sosteniendo enigmáticos bolso o cartera.
En algunas representaciones incluso se les observa sosteniendo una piña (glándula pineal) o portando un extraño reloj solar mientras sostienen el bolso divino aquí abordado.
Estas estelas normalmente se asocian a culturas que florecieron en Mesopotamia, sin embargo, la atención se ha disparado en cuanto algunos curiosos han detectado casi los mismos elementos dentro de la iconografía en obras arqueológicas de diversas culturas.
Las propias imágenes de dioses y gobernantes sosteniendo bolsos divinos se han ubicado en estelas y obras de culturas mesoamericanas, mesopotámicas, europeas y asiáticas, tales como los sumerios, egipcios, incas, mayas, toltecas, olmecas, mexicas. Así se ha visto representado con este curioso aditamento a Quetzalcóatl, Enki, dioses egipcios, atlantes de Tula, Tláloc, dioses romanos, en Göbekli Tepe, en Armenia y Turquía.
La mente que se ha fijado en esta representación simbólica puede adelantarse al escenario y a las pruebas hegemónicas arqueológicas sacando una conclusión apresurada sobre el posible significado de este símbolo, y que dependiendo en el contexto en el que las comunique será la réplica que éste obtendría sobre su explicación personal.
Sin embargo, no hay que olvidar que al ser este bolso un símbolo, debe ser interpretado, y que el individuo puede estar alejado o muy próximo al código necesario para desentrañar el secreto. Éste significado puede ser parte de un arquetipo universal con una fuerte dosis de saber arcano y místico o también un fuerte sentido subjetivo, dependiendo lo que se encuentre en el centro de la tierra (de su tierra).
Podría interpretarse que el bolso divino es un símbolo relacionado con el micro y el macrocosmos, con el conocimiento, el estatus, la verdad, la tecnología o magia. Con el bolso se podría anunciar la entrega de dones como la chispa divina, la razón y hasta el peso de la obligación de ser dios o rey de un pueblo.
Cuentan los saberes de culturas arcanas de Mesopotamia y Mesoamérica que con estos bolsos los dioses daban vida, abrían montañas, selvas y bosques, crear portales.
En otras palabras, los bolsos eran instrumentos y hasta medios de transporte, y ningún dios se apartaba de estos extraños bolsos por mucho tiempo.
¿Cómo se vislumbra este misterio ante nuestros ojos posmodernos?
Mucho se puede analizar sobre el significado simbólico de estos bolsos en las representaciones artísticas de personajes y culturas ya mencionados, sin embargo, ¿qué es lo que realmente se oculta?
Difícil pregunta, a saber también con qué propósito se formula dicha pregunta. Basta saber que dicha problemática está siendo analizada a través de nuestra mente actual acostumbrada a la tecnología, la razón excesiva, el consumismo exacerbado y las crisis de identidad producto de la posmodernidad.
Puede utilizarse como fuente de obtención de la respuesta la cultura popular como la ciencia ficción, el arte y hasta la filosofía y la psicología para desentrañar el secreto arcano.
Considero que cada persona tendrá su juicio, método y proceso propio para enfrentarse a enigmas como estos que se confrontan a estos problemas que retan a la hegemonía científica. Cada respuesta será válida, obviamente, intransferible e irrepetible.
Más bien las preguntas por las que se tendría que empezar para alcanzar un rayo de verdad sobre este enigma e los bolsos de los dioses:
Los físicos exploran un efecto cuántico que parece vincular decisiones presentes con eventos pasados

La mecánica cuántica nunca deja de sorprender con fenómenos que desafían la lógica cotidiana. Nuevos experimentos sugieren que ciertas decisiones tomadas en el presente pueden influir en la manera en que interpretamos eventos ocurridos en el pasado. Aunque no significa que la historia pueda reescribirse, sí abre un debate fascinante.
Experimento cuántico de elección retardada y su misterio
Uno de los pilares de esta investigación son los experimentos de elección retardada y el llamado “borrador cuántico”. En ellos se demuestra que una partícula puede comportarse como onda o como partícula, dependiendo de cómo se mida. Lo extraordinario es que la decisión sobre cómo medirla puede tomarse después de que la partícula ya fue detectada.
Anuncios
Esto implica que el resultado no está definido hasta el momento de la medición, desafiando la noción clásica de causa y efecto. De forma similar, en pruebas de intercambio de entrelazamiento retardado, los investigadores han mostrado que dos fotones ya registrados parecen haber estado correlacionados desde siempre si se decide entrelazarlos posteriormente.
Los hallazgos de este experimento cuántico no significan que los físicos puedan alterar el pasado, sino que la realidad cuántica se manifiesta de un modo que contradice la intuición. Las partículas parecen mantener abiertas diferentes posibilidades hasta que una medición, incluso posterior, define cómo interpretamos su comportamiento.
Anuncios
Interpretaciones: retrocausalidad o correlaciones
El grupo del físico Anton Zeilinger en Viena ha liderado gran parte de estos experimentos cuánticos. Los resultados abren un campo de interpretaciones que divide a los teóricos. Algunos apuestan por la idea de la retrocausalidad, según la cual las condiciones futuras influyen en los estados pasados de las partículas. Desde esta perspectiva, las elecciones de medición de hoy habrían estado siempre conectadas con los eventos registrados previamente.
Otros investigadores rechazan esa visión y sostienen que no existe influencia retrospectiva alguna. Argumentan que lo que ocurre es que la mecánica cuántica codifica correlaciones de manera no clásica, lo que genera la ilusión de que el pasado ha sido modificado. En realidad, lo que cambia no son los hechos, sino nuestra interpretación de la información cuántica registrada.
Ambas visiones coinciden en que estos experimentos exponen los límites de nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. La pregunta central no es si el pasado se reescribe, sino cómo se revela y organiza la información en el universo cuántico.
Implicaciones y límites del fenómeno
Pese a lo impactante de los resultados, los físicos subrayan que no hay pruebas de que los humanos puedan alterar eventos pasados ni enviar información al pasado. La mecánica cuántica no habilita paradojas ni viajes temporales, sino que muestra un universo donde los conceptos clásicos de causa y efecto no son suficientes.
El verdadero impacto está en la manera en que entendemos la realidad. Estos experimentos refuerzan la idea de que el comportamiento de las partículas solo cobra sentido en el momento de la observación, y que lo que percibimos como pasado puede depender de decisiones actuales de medición.
En última instancia, los hallazgos muestran cómo la física cuántica no solo es un marco matemático poderoso, sino también un espejo de las limitaciones de la mente humana para comprender la naturaleza. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, estos experimentos revelan la profundidad del misterio sobre cómo se configura la realidad en su nivel más fundamental.
Los efectos cuánticos de elección retardada no reescriben el pasado, pero sí cuestionan la relación entre presente y pasado. Aunque no permitan viajar en el tiempo, nos obligan a replantear cómo la física define la realidad y los límites de la causalidad.
Referencia:PNAS/Quantum erasure with causally disconnected choice. Link
Journal of Modern Optics/Delayed choice for entanglement swapping. Link
Physical Review Journals/Double-slit quantum eraser. Link
EL «STONEHENGE» DE ARMENIA: 3.000 AÑOS ANTERIOR A LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO Publicado el 13 Jun 2016 Por Redacción CODIGO OCULTO
El prehistórico sitio arqueológico de Karahunj, también conocido como Zorats Karer o el «Stonehenge de Armenia» se encuentra cerca de la ciudad de Sisian en la Provincia de Syunik, en Armenia. Se trata de una serie de misteriosas representaciones que han causado reacciones polémicas desde su descubrimiento. Karahunj es un sitio antiguo se cree es anterior a Stonehenge (Inglaterra) en por lo menos 3.500 años y a las pirámides del antiguo Egipto por la asombrosa cifra de 3.000 años. Este antiguo complejo ocupa más de 7 hectáreas y ofrece a sus visitantes una serie de extrañas esculturas creadas por las primeras civilizaciones que habitaron hace miles de años la región. Muchos de sus visitantes están de acuerdo en que este impresionante y antiguo lugar es muy similar a Stonehenge. La similitud se encuentra en los curiosos patrones circulares de las piedras. El verdadero propósito de estos patrones continúa siendo un profundo misterio para los arqueólogos que son incapaces de resolver el enigma de las piedras y sus patrones. Las teorías que tratan de explicar lo que este sitio antiguo era hace miles de años son abundantes, pero las más aceptadas son que se trataba de un antiguo complejo o de un complejo astronómico o ceremonial. Sin embargo, los investigadores no pueden conocer con certeza esto debido a la falta de información y de registros históricos. El «Stonehenge de Armenia» es mucho más antiguo que la versión de Inglaterra y se compone de cantos rodados colocados en dos círculos superpuestos elípticos. Curiosamente, muchos de los cantos rodados que se encuentran en Karahunj tienen extraños agujeros tallados a través de ellos, y algunos investigadores han encontrado similitudes con los cantos rodados megalíticos descubiertos en el antiguo Egipto y sus curiosos agujeros. Muchos de los cantos rodados armenios tienen agujeros perforados a través de la parte de arriba, que llevaron a los investigadores a creer que fueron utilizados hace miles de años para realizar observaciones astronómicas. Sin embargo, si nos fijamos en cómo se interpreta el nombre Karahunj o Carahunge entenderemos que se deriva de dos palabras armenias: car (o kar) que traducido significa piedra y hunge o hoonch que significa sonido. Por lo tanto, entendemos que el nombre del sitio antiguo se traduce como «piedras que hablan». Esto está relacionado con el hecho de que las piedras tienden a «silbar» en días de viento, debido al número de agujeros «perforados» bajo diferentes ángulos en los tiempos prehistóricos. El sitio fue nombrado oficialmente como el Observatorio Karahunj (Carahunge), por decreto del Parlamento en 2004. Numerosas expediciones han estudiado este sitio antiguo. La más extensa investigación fue llevada a cabo por Paris Herouni y por Elma Parsamyan del Observatorio Biurakan. Herouni llegó a la conclusión de que este sitio antiguo era «un templo con un observatorio grande y desarrollado.» Herouni ha propuesto varias hipótesis interesantes y ha indicado que algunas de las piedras en el sitio imitan a la mayor estrella de la constelación de Cygnus – Deneb. Curiosamente, algunos incluso han dibujado similitudes entre el Observatorio Karahunj (Carahunge) y Gobekli Tepe en Turquía. V. Vahradyan sugiere que Gobekli Tepe muestra el mapa del cielo nocturno y la constelación de Cygnus, que en el Observatorio Karahunj representa la misma constelación. Pero como si la edad del antiguo observatorio, su propósito y origen no fueran lo suficientemente misteriosos, hay detalles más increíbles que hacen de este antiguo sitio aún más interesante. Entre los numerosos cantos rodados que se encuentran en el sitio, hay algunos con tallas curiosas en su superficie. Algunos de los seres humanoides representados en algunas de las piedras son extrañamente similares a las representaciones de los extraterrestres grises de hoy en día. Algunas de las figuras humanoides talladas en Karahunj tienen cabezas alargadas, con ojos en forma de almendra, y representan lo que parece ser algún tipo de artefacto con ruedas.
Zorats Karer
Զորաց Քարեր

Vista panorámica del yacimiento de Zorats Karer o Kanahunj
Ubicación
Continente Asia
Región Asia Central
Área protegida Protegido por el Gobierno.[1]
País  Armenia
Armenia
Coordenadas  39°33′03″N 46°01′43″E
39°33′03″N 46°01′43″E
Historia
Tipo Yacimiento arqueológico
Uso original Megalitos
Estilo Posible necrópolis u observatorio
Época Edad del Bronce-Edad del Hierro
http://www.carahunge.com
Zorats Karer (en armenio: Զորաց Քարեր, localmente Դիք-դիք քարեր Dik-dik karer), también llamado Karahunj, Qarahunj o Carahunge y Carenish (en armenio: Քարահունջ և Քարենիշ) es un sitio arqueológico prehistórico a unos 2 km al norte de la pequeña localidad de Sisian, en la provincia de Syunik. Se trata de un campo de menhires de piedra volcánica que algunos consideran el Stonehenge armenio.[2]
Historiadores armenios consideran que Zorats Karer tendría una antigüedad de 7.500 años o más, mucho mayor que sus equivalente celtas y que se construyó con finalidades astronómicas, de ahí el nombre de observatorio de Karahunj.[3] A unos 10 km hacia el noroeste, en Angeghakot, cerca del río, se han encontrado instrumentos paleolíticos de la Edad del Bronce. En el lado opuesto, a unos 15 km al norte de Zorats Karer, se encuentran los petroglifos de Ughtasar, más de 2.000 piedras decoradas en el paleolítico en la ladera de la montaña de Ughtasar, (el monte del camello), un volcán de unos 3.300 m de altitud.[4]
Ubicación
Carahunge (Karahunj es el nombre de un pueblo a 40 km) se encuentra a una latitud de 39° 34' y una longitud de 46° 01' en una altiplanicie montañosa a una altitud de 1.770 m y ocupa un territorio de aproximadamente 7 hectáreas en el lado izquierdo del cañón del río Dar, afluente del río Vorotán (a 2 km). Está localizado en un promontorio pedregoso cerca de Sisian.[5]
Nombre
El historiador armenio Stepanos Orbelian, en su libro Historia de Syunik (siglos I-XII) mencionó que en Tsluk (Yevalakh), en la región de Armenia, cerca de la ciudad de Sisian, había un pueblo llamado Carunge.[6]
El nombre de Carahunge deriva de dos palabras armenias: car o kar (en armenio: հունչ), que significa <piedra> y hunge o hoonch (en armenio, քար), que significa <sonido>. Por ello el nombre Carahunge significa <piedras que hablan>.
Esta interpretación está relacionada con el hecho de que estas producen una especie de silbidos en un día ventoso, presumiblemente debido a los múltiples agujeros abiertos en diferentes lugares de las piedras desde tiempo prehistórico.
En 2004, el sitio fue oficialmente llamado Observatorio de Karahunj (Carahunge), por decreto parlamentario.
Carahunge es también conocido en saber popular local como Zorats Karer (Զորաց Քարեր), Dik-dik Karer (Դիք-դիք քարեր), y Tsits Karer (Ցից Քարեր), cuyo significado es <piedras verticales> en armenio vernáculo.
El yacimiento
El yacimiento de Carahunge consta de las siguientes partes: el círculo central, el brazo norte, el brazo sur, la avenida N-E, el acorde (cruzando el círculo) y las piedras verticales separadas.
En el yacimiento abundan las piedras engarzadas, las cistas funerarias y las piedras verticales o menhires. En total, 223 piedras.
La altura de las piedras oscila de 0.5 a 3 m (sobre el suelo), con un peso de hasta 10 toneladas. Son piedras de basalto (andesita), erosionadas por el tiempo y cubiertas de musgo y líquenes de distintos colores. La superficie del interior de los agujeros está mejor preservada. Hay también muchas piedras rotas y sin catalogar.
Aproximadamente 80 de las piedras presentan un agujero circular, a pesar de que sólo 37 de las piedras, con 47 agujeros, permanecen en pie. Arqueoastrónomos rusos y armenios sugieren que las piedras podrían haber sido utilizadas para la observación astronómica. Diecisiete de las piedras se asocian con observaciones de amaneceres u ocasos en los solsticios y equinoccios, y 14 con los extremos lunares.[7] Aun así, se consideran todavía conjeturas, pues los agujeros están relativamente inalterados y podrían no ser de origen prehistórico.[8]
Investigaciones
La importancia astronómica de las estructuras megalíticas de Zorats Karer fueron estudiadas en primer lugar por el arqueólogo armenio Onik Khnkikyan en 1984.[9] Un año después, el astrofísico Elma Parsamyan divulgó la hipótesis de la existencia de un observatorio astronómico en Zorats Karer (Carahunge), al mismo tiempo que analizaba otros sitios megalíticos en Metzamor y Angeghakot.[10]
En 1994-2001, el radiofísico Paris Herouni y su equipo de búsqueda llegó a la conclusión ahora discutida de que Carahunge era el observatorio astronómico más antiguo del mundo.[11] En 1999, Herouni entró en contacto con el arqueoastrónomo americano de origen inglés Gerald Hawkins, conocido por su estudio de Stonehenge en que lo considera un antiguo observatorio astronómico. En una carta a Herouni, el profesor Hawkins confirmó las conclusiones de su colega sobre Zorats Karer.
Zorats Karer fue investigado en 2000 por arqueólogos del Institut für Vorderasiatische Archäologie, de la Universidad de Múnich, como parte de una encuesta de campo de sitios prehistóricos del sur de Armenia. Identificaron el sitio como una necrópolis datada en el paso de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro, después de hallar una serie de tumbas de piedra de aquel periodo dentro del área. Stephan Kroll, que dirigía el equipo, también concluyó que las líneas de piedras eran los restos de la muralla de una ciudad, posiblemente del periodo helenístico, construida de guijarros y barro, con piedras verticales como refuerzos.[12][13][14]
Una valoración más crítica reciente encuentra varios problemas con las interpretaciones arqueoastrónomicas del sitio. La avenida nordeste, que se extiende aproximadamente uno 50 metros desde el centro, ha sido asociada de forma inconsistente con el solsticio de verano, el lunasticio mayor del norte, o la salida de Venus. Herouni había postulado que para utilizar los agujeros en los megalitos para observaciones astronómicas suficientemente precisas como para determinar la fecha de los solsticios, habría sido necesario restringir el campo de visión insertando un tubo estrecho en las perforaciones existentes. Sin estas modificaciones, de las que no hay evidencia arqueológica, la importancia astronómica de las orientaciones de los agujeros desaparece. Como consecuencia, González-Garcia concluyó que las reclamaciones de los arqueoastrónomos son insostenibles, a pesar de que el sitio merece investigaciones más amplias para determinar el potencial astronómico de Carahunge.[15]
Museo
En la cercana ciudad de Sisian, hay un pequeño museo dedicado a los hallazgos en el área, incluyendo los petroglifos paleolíticos encontrados en las partes altas de la montaña, y los objetos de la Edad de Bronce hallados en unas 200 fosas de enterramiento.
Galería de Karahunj (Zorats Karer)
Hilera de piedras con agujero

Hilera de piedras

Interior del yacimiento

Hilera de piedras del círculo central

Piedra con agujero

Detalle del agujero









«Decree N853-Ն (2009) of the Government of the Republic of Armenia». Armenian Legal Information System (Arlis). Consultado el 13 de julio de 2015.
«The Vorotan Project». Kelsey Museum of Archaeology. 2005. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013. Consultado el 9 de noviembre de 2013.
C. Ohanian, Pascual (Buenos Aires 2011). «Prehistoria de Los Armenios». el autor. Consultado el 26 de junio de 2017.
«Silk Road: Ughtasar». Armenian Heritage. Consultado el 26 de junio de 2017.
Herouni, Paris (2004). Armenians and Old Armenia. Yerevan, Armenia: Tigran Mets.
History of Syunic (I - XII centuries). Yerevan. 1986. p. 395.
González-Garcia, A. César (2014), «Carahunge - A Critical Assessment», en Ruggles, Clive L. N., ed., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer Science+Business Media, p. 1455, ISBN 978-1-4614-6140-1, doi:10.1007/978-1-4614-6141-8_140.
Ruggles, Clive (2005), «Carahunge», Ancient Astronomy: An Encyclopedia of Cosmologies and Myth, Santa Barbara, CA: ABC CLIO, pp. 65-67, ISBN 1-85109-477-6.
Khnkikyan, Onik.
Parsamian, Elma S. About the possible astrological role of megalithic rings in Angeghakot: Collection of scientific articles (in Armenian: “Անգեղակոթի մեգալիտիկ կառուցվածքի աստղագիտական նշանակության վերաբերյալ” and Russian: “О возможном астрономическом назначении мегалитических колец Ангелакота”).
Paris Herouni, Armenians and Old Armenia, Yerevan, 2004.
«2000 Survey in Southern Armenia».
«2000 Survey in Southern Armenia». Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2007.
Vahradyan, Vachagan & Vahradyan, Marineh.
González-Garcia, A. César (2014), «Carahunge - A Critical Assessment», en Ruggles, Clive L. N., ed., Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, New York: Springer Science+Business Media, pp. 1453-1460, ISBN 978-1-4614-6140-1, doi:10.1007/978-1-4614-6141-8_140.
Estudio demuestra que emitimos brillo que se apaga al morir
No es poesía, es biología: cada centímetro cuadrado de tu piel emite unos pocos fotones por segundo como subproducto de tu metabolismo celular.
Dentro de ti hay un espectáculo de luces invisible. Científicos canadienses han demostrado que todos los seres vivos emitimos un tenue resplandor que se extingue con la muerte.
En este preciso momento estás brillando. No es una metáfora ni una afirmación espiritual, sino una realidad científica: todos los seres vivos, incluidos los humanos, emitimos un tenue resplandor. Se trata de un flujo de fotones de baja energía, imperceptible a simple vista, pero que existe y, curiosamente, cesa por completo cuando la vida se extingue.
Investigadores de la Universidad de Calgary y el Consejo Nacional de Investigación de Canadá han logrado captar este fenómeno en un extraordinario experimento con ratones y plantas, demostrando de manera concluyente la existencia de la "emisión ultradébil de fotones" (UPE, por sus siglas en inglés) y su relación directa con la vida.
Para poner en perspectiva lo sutil que es este resplandor, según un estudio anterior realizado en 2009, la luz que emite el cuerpo humano es mil veces más débil que lo que pueden detectar nuestros ojos. Curiosamente, nuestro rostro es la parte que más brilla, y la intensidad varía según nuestros ritmos circadianos.
Ahora, el físico Vahid Salari y el científico Dan Oblak, de la Universidad de Calgary, y sus equipos han llevado a cabo un revolucionario experimento con cámaras digitales capaces de contar fotones por fotones mediante sensores EMCCD, con una eficiencia cuántica superior al 90 por ciento, según explica el nuevo estudio publicado en The Journal of Physical Chemistry Letters.
Las mitocondrias celulares fueron identificadas como la fuente principal del fenómeno de bioluminiscencia natural.
En sus experimentos, los investigadores colocaron cuatro ratones sin pelo en una caja oscura y tomaron imágenes de exposición de una hora, antes y después de su muerte. Para asegurarse de que los resultados fueran precisos, mantuvieron los cuerpos de los ratones a la misma temperatura incluso después de la eutanasia, eliminando así el calor como variable.
Los resultados fueron contundentes: la emisión de biofotones disminuyó significativamente después de la muerte en todo el cuerpo de los ratones. Este descubrimiento confirmaría que el fenómeno está directamente relacionado con los procesos vitales.
Los investigadores no se limitaron a los animales. También estudiaron hojas de árbol paraguas (Heptapleurum arboricola) y el berro (Arabidopsis thaliana) y observaron algo fascinante: cuando las hojas sufrían lesiones, su brillo aumentaba como parte del mecanismo de reparación. Incluso más sorprendente fue que la aplicación de ciertos medicamentos, como el anestésico benzocaína, provocaba un incremento en la emisión de biofotones. Según afirman los investigadores en su estudio, las zonas lesionadas emitían más luz durante al menos 16 horas.
¿Por qué brillamos?
El fenómeno de los biofotones no es producto de fenómenos paranormales, sino de la propia bioquímica celular. Según explican los investigadores, las mitocondrias –las "centrales energéticas" de nuestras células– liberan pequeñas cantidades de especies reactivas de oxígeno (ROS) como subproducto de su actividad metabólica. Estas ROS interactúan con moléculas como proteínas, lípidos y fluoróforos, cuyos estados de excitación emiten fotones.
En términos más simples, nuestro metabolismo produce estos fotones como subproducto de los procesos que nos mantienen vivos, emitiendo el equivalente a unos pocos fotones por segundo por centímetro cuadrado de tejido cutáneo, según precisa New Scientist.
¿Por qué nos apagamos?
Según explica Michal Cifra, de la Academia de Ciencias Checa, quien no participó del estudio, el cese de este brillo tras la muerte estaría principalmente relacionado con la interrupción del flujo sanguíneo, ya que la sangre rica en oxígeno es uno de los principales impulsores del metabolismo que produce los biofotones.
"No está relacionado con la vitalidad sistémica, está relacionado con la vitalidad del tejido ópticamente accesible", afirmó Cifra a New Scientist.
Las cámaras especiales registraron cómo el flujo de fotones disminuyó dramáticamente tras cesar las funciones vitales.
Aplicaciones médicas de la emisión ultradébil de fotones
Más allá de entender este fenómeno, esta tecnología podría tener aplicaciones revolucionarias en diversos campos. "La tecnología podría usarse algún día para monitorear tejido vivo sin realizar pruebas invasivas, o monitorear la salud de los bosques desde lejos por la noche", explicó Oblak a New Scientist. "Lo bueno de la emisión ultradébil de fotones es que es un proceso de monitoreo completamente pasivo", agregó.
Lo más asombroso es que esta emisión de biofotones parece ser universal en todos los seres vivos. "El hecho de que la emisión ultradébil de fotones sea algo real es innegable a estas alturas", afirma Oblak. "Esto realmente demuestra que no es solo una imperfección o causada por otros procesos biológicos. Es realmente algo que proviene de todos los seres vivos".
De momento, el hallazgo confirma algo tan poético como tangible: literalmente, estamos hechos para brillar. Así que la próxima vez que alguien te diga que tienes un "brillo especial", puedes responder que, efectivamente, todos lo tenemos. Solo que necesitarías una cámara extremadamente sensible para verlo.
Editado por Felipe Espinosa Wang con información de New Scientis, Science Alert y The Journal of Physical Chemistry Letters.

Reconstrucción del colorido original de la Piedra del Sol según Víctor Manuel Maldonado.
De la Piedra del Sol
Eduardo Matos Moctezuma
La escultura monumental conocida como Piedra del Sol, o mal llamada Calendario Azteca, se encontró el 17 de diciembre de 1790, a pocos metros de la Coatlicue –por entonces llamada Teoyaomiqui–, que fue hallada pocos meses antes, el 13 de agosto del mismo año, en la Plaza Mayor de la ciudad novohispana.
Siempre he considerado que ambos monolitos son de los más estudiados por los especialistas y se han hecho contribuciones notables para su interpretación. Considero que no se ha agotado el tema y que, por el contrario, aún hay mucho que aclarar sobre ellas y su contenido ancestral, tal como lo señalé en diversos escritos (Matos, 1992, 2004, 2009).
Es por ello que mucho me congratuló leer en las páginas de nuestra revista (núm. 174) el artículo del doctor Xavier Noguez, quien nos tiene acostumbrados a sus reflexiones acerca de los códices prehispánicos y coloniales. Su trabajo se tituló “La imagen central de la Piedra del Sol” y ahí hace diversas consideraciones acerca de los relieves que observamos en ella.
Presta atención, entre otras cosas, a la fecha 13 caña, ubicada en la parte superior de la escultura, la que piensa es un problema vigente por dilucidar. La considera correspondiente al año 1479, aunque a mi juicio se desprenden dos consideraciones: “…pues fue en tal año cuando nació el Sol según lo narrado por los Anales de Cuauhtitlan; aunque también puede guardar relación con la fecha de su factura, pues coincide con el gobierno de Axayácatl” (Matos, 2004, 63).
Otro punto interesante es cuando alude a los colores con que fue pintada la escultura. Se inclina por lo descrito en 1939 por Roberto Sieck Flandes, aunque hay que comentar que en el año 2000 Felipe Solís publicó otra versión basada en el estudio coordinado por Laura Filloy y realizado por María del Carmen Barrera, en el que se ve que los colores que predominan son los de contenido ígneo (ocre y rojo), lo que acentúa su carácter solar (Solís, 2000).
Imagen: Reconstrucción del colorido original de la Piedra del Sol según Víctor Manuel Maldonado. Foto: Marco Antonio Pacheco / Raíces.
Eduardo Matos Moctezuma. Maestro en ciencias antropológicas, especializado en arqueología. Fue director del Museo del Templo Mayor, INAH. Miembro de El Colegio Nacional. Profesor emérito del INAH.
Esta publicación puede ser citada completa o en partes, siempre y cuando se consigne la fuente de la forma siguiente:
Matos Moctezuma, Eduardo, “De la Piedra del Sol”, Arqueología Mexicana, núm. 175, pp. 82-83.
México: La Piedra del Sol (Calendario Azteca)
Por Emilio Mendoza
Estimados lectores, durante las pasadas vacaciones tuve la fortuna de visitar con mi familia una vez más el Museo Nacional de Antropología, ubicado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Es el museo más grande de América Latina en su género.
Visitarlo significa hacer un viaje en el pasado de nuestro país, desde los tiempos de los pueblos nómadas hasta la conquista española. El museo está dividido en varias salas en donde se albergan grandes colecciones arqueológicas y etnográficas de México. Una de las salas, la más grande, está dedicada completamente a la cultura Mexica. La exhibición más popular de esta sala es sin duda la «Piedra del Sol», más conocida como el «Calendario Azteca», una escultura formada por un solo bloque de piedra de más de 24 toneladas que data del siglo XV y del cual les quiero hablar en esta ocasión.





Tonatiuh
La Piedra del Sol es una de las obras de arte precolombina más bellas y admiradas de la civilización azteca. Aunque se le conoce más con el nombre de Calendario Azteca, se trata de una representación exuberante de Tonatiuh, dios del Sol, precisamente el Quinto Sol, que surgió después del final apocalíptico de las cuatro eras precedentes según la mitología azteca. El supuesto nombre ‘calendario’ se le dio debido a los símbolos de los días que están representados en los adornos grabados alrededor del rostro de Tonatiuh.




Este monolito fue labrado durante la época de esplendor del pueblo Mexica y demuestra el grado de desarrollo cultural y científico que esta civilización alcanzó en la astronomía, las matemáticas, la medición del tiempo y en el arte rupestre. Se cree que su creación inició en 1449 durante el mando del emperador Axayácatl, y se terminó treinta años más tarde, en 1479, como está indicado en la parte central superior de la escultura, fecha escrita con caracteres nahuas. La gigantesca escultura está tallada en una roca de basalto de olivino de origen volcánico. Mide 3,60 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor y pesa más de 24 toneladas. Originalmente, esta pieza estaba pintada con colores vivos que ayudaban a distinguir fácilmente los diferentes pictogramas. Sin embargo, con el paso del tiempo, sea enterrada que a la intemperie, la piedra fue perdiendo su policromía.




La Piedra del Sol y su largo peregrinar
Se cree que los aztecas se ayudaron de cuerdas, palancas y rodillos y necesitaron la colaboración de cientos de hombres para transportar la Piedra del Sol desde su lugar de origen hasta el interior del recinto sagrado de Tenochtitlan. Durante la conquista, en 1521, el monolito fue removido y tirado en la plaza mayor, hoy zócalo de la Ciudad de México. Ahí permaneció varias décadas hasta que en la segunda mitad del siglo XVI, el arzobispo ordenó que la piedra fuera enterrada con los relieves bocabajo argumentando que ejercía una mala influencia en los habitantes de la ciudad.
Después de más de dos siglos de estar enterrada, la Piedra del Sol fue encontrada casualmente en diciembre de 1790, cuando se realizaban trabajos de conducción de agua y empedrado. Los trabajadores la sacaron del fango y la apoyaron verticalmente a un lado de la excavación. Algunos meses después de su descubrimiento, la Piedra del Sol fue empotrada de manera vertical en la torre poniente de la catedral metropolitana, orientada hacia el oeste, exactamente donde nace la actual calle de 5 de mayo. De esta manera quedó expuesta al público para que la gente pudiera apreciar este monumento de la antigüedad indígena. En ese lugar no sólo recibió tributos de admiración, sino que también fue maltratada por muchos otros; se dice que soldados norteamericanos la utilizaron para practicar el tiro al blanco durante la ocupación de 1847.
La Piedra del Sol permaneció ahí por casi cien años a la intemperie y sufriendo todas las inclemencias del tiempo y los maltratos de los vándalos de la época, hasta 1885 cuando la piedra fue trasladada para su protección al Museo Nacional ubicado en la calle de moneda del actual centro histórico de la ciudad de México. Este traslado fue realizado en quince días, con ayuda de una plataforma, vigas y poleas y alrededor de 20 soldados que se iban turnando. Los habitantes de la ciudad recibieron con tristeza la decisión de enclaustrar este monumento.
Para terminar con el largo peregrinar de cinco siglos, en Agosto de 1964, la escultura fue finalmente trasladada al nuevo Museo Nacional de Antropología, en el bosque de Chapultepec. Para su transporte fue utilizada una plataforma de cemento remolcada por un camión de grandes dimensiones. La piedra del Sol fue colocada sobre una base de mármol en el lugar de honor de la Sala Mexica del museo más importante de México, en donde hasta nuestros días puede ser admirada.
Significado de la escultura
Las figuras talladas en este imponente monolito representan los datos correspondientes a la formación del Sol en el sistema planetario, a la creación de la Tierra y sus diferentes eras. La Piedra del Sol presenta ocho círculos concéntricos finamente tallados, siete de los cuales están en la parte frontal del monolito, el octavo y último en el borde de la escultura.
El círculo central representa el rostro de Tonatiuh, el Sol, dios que en la mitología azteca era el amo y señor de todos los cielos y creador de todos los fenómenos de la naturaleza. Bajo su mando estaban todos los demás dioses aztecas. El grabado central representa la fisonomía del dios con la corona, un colgante nasal en forma de mariposa, aretes y un collar. Todos estos lujosos ornamentos son característicos del dios supremo. En su rostro se pueden apreciar las arrugas que son características de las personas mayores, y que de acuerdo con la cultura azteca, mostraban la madurez y la sabiduría de las acciones y decisiones, así como la firmeza del carácter. Finalmente, encontramos la lengua en forma de cuchillo de obsidiana. La lengua simboliza el rayo de luz y la sabiduría perfecta.
La leyenda acerca de Tonatiuh dice que el Sol tuvo cuatro eras preliminares, antes de la actual. Los cuatro cuadros que enmarcan su rostro forman un diseño parecido a unas aspas que dan la idea de algo que se mueve y ésta es precisamente la representación prehispánica del símbolo olin, que quiere decir “movimiento”, también uno de los símbolos de los días. En esos cuadrados están representados los 4 creadores del mundo pertenecientes a otros períodos, a finales de los cuales, la humanidad murió trágicamente. Leyendo de derecha a izquierda tenemos en la parte superior el jaguar (nahui ocelotl) o Primer Sol, el viento (nahui ehecatl) o Segundo Sol; en la parte inferior, la lluvia de fuego (nahui quiahuitl) o el Tercer Sol y el agua (nahui atl) o Cuarto Sol. El Quinto Sol es la figura central de Tonatiuh. En los lados de estas figuras vemos garras de águila sosteniendo un corazón.
En el tercer anillo se distinguen veinte espacios que corresponden a los 20 días que equivale el período de un mes azteca. Estos veinte días se iban combinando con trece números hasta que se formaba un año sagrado de doscientos sesenta días. Los días, comenzando con el primero en la parte alta y siguiendo en sentido anti horario (lectura normal para las poblaciones mesoamericanas), son:
día 1 – CIPACTLI – Cocodrilo
día 2 – EHECATL – Viento
día 3 – CALLI – Casa
día 4 – CUETZPALLIN – Lagartija
día 5 – COATL – Serpiente
día 6 – MIQUIZTLI – Muerte
día 7 – MAZATL – Venado
día 8 – TOCHTLI – Conejo
día 9 – ATL – Agua
día 10 – ITZCUINTLI – Perro
día 11 – OZOMATLI – Mono
día 12 – MALINALLI – Hierba seca
día 13 – ACATL – Caña
día 14 – OCELOTL – Jaguar
día 15 – CUAUHTLI – Águila
día 16 – COZCAQUAUTLI – Buitre
día 17 – OLLIN – Movimiento
día 18 – TECPATL – Pedernal
día 19 – QUIAUITL – Lluvia
día 20 – XOCHITL – Flor
El año civil que regía la vida civil, social y religiosa del pueblo azteca contaba con 365 días distribuidos en 18 meses de veinte días cada uno, más cinco días que se agregaban al final del decimoctavo mes. Estos últimos cinco días, además de considerarse complementarios, eran un descanso absoluto y se consideraban desafortunados ya que los aztecas pensaban que durante estos cinco días las mayores calamidades podrían ocurrir incluyendo la destrucción de la Tierra que, según una leyenda, podría ocurrir al final de un ciclo de 52 años. Los cinco últimos días de la era llamados Nemotemi, fueron representados en la piedra del Sol por cinco puntos distribuidos en el segundo círculo.
En el siguiente anillo aparecen grandes rayos solares en forma de ángulo superpuestas a una banda en la que hay muchos elementos que simbolizan el universo, el calor del sol, gotas de sangre, plumas de un águila y espinas, etc. Se trata de ocho ángulos que dividen la piedra en ocho partes que probablemente representan los rayos solares colocados en dirección a los puntos cardinales. Las cuatro figuras anguladas con curvaturas en sus extremidades indicarían los cuatro puntos cardinales principales, respectivamente Norte, Sur, Este y Oeste. Las otras cuatro figuras sin curvaturas corresponderían a los cuatro puntos cardinales intermedios. Alternando con los rayos del sol, hay otras ocho figuras rectangulares que indican las ocho partes en que los aztecas dividieron la noche. Estas figuras también simbolizan la luz, la fuerza y la belleza del Sol.
Anillo exterior. Casi en el borde tenemos la banda de las serpientes. Dos enormes culebras rodean y delimitaban el disco solar; de sus mandíbulas abiertas emergen las caras de dos dioses con aspecto humano. La serpiente de la derecha representa al dios del fuego, y la serpiente de la izquierda a Tonatiuh, el dios del sol. Estos dioses representaban respectivamente la oscuridad (la noche) y la luz (el día). En la parte alta, en el punto donde las colas de las serpientes convergen, está escrita una fecha: ‘trece caña’, que es aquella en el que se terminó esta gran obra escultórica y que corresponde al año 1479 del calendario gregoriano; ‘trece caña’ es también la fecha de nacimiento del quinto Sol, bajo el reinado de Axayácatl.
Finalmente, sobre el borde de la Piedra del Sol, último anillo, están tallados infinidad de símbolos que representan las estrellas en el cielo nocturno, cuchillos de obsidiana que simbolizan los rayos del sol y los signos del planeta Venus.
Símbolo que identifica a una Nación.
La Piedra del Sol es uno de los iconos más representativos del pueblo mexicano. Se pueden apreciar en tatuajes, dijes, monedas conmemorativas, posters y todo tipo de recuerdos para turistas. Sin embargo, las monedas comunes son el medio más difundido de este símbolo de gran valor artístico y cultural. En la actualidad, la representación de la Piedra del Sol ha sido distribuida en todas las piezas del cuño corriente. Todas las monedas incorporan algún motivo alusivo a la Piedra del Sol.
La moneda de 5 centavos tiene a la izquierda, paralelo a un pentágono inscrito, una estilización de los rayos solares del anillo de los Quincunces de la Piedra del Sol.
El reverso de la moneda de 20 centavos tienen a la izquierda paralelo al marco, una estilización del Acatl, decimotercer día de la Piedra del Sol.
El reverso de la moneda de 10 centavos presenta a la derecha paralelo al marco, una estilización del anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.
El reverso de la moneda de 50 centavos tiene paralelo al marco en semicírculo, en la parte inferior, una estilización del anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol.
El reverso de la moneda de un peso tiene como motivo principal una estilización del anillo del Resplandor de la Piedra del Sol. Este anillo tiene glifos en forma de V, que significan los 4 puntos cardinales y los puntos cardinales intermedios.
El reverso de la moneda de 2 pesos tiene como motivo principal, una estilización del anillo de los días de la Piedra del Sol donde se evocan los 20 días del periodo que representa un mes Mexica. Sin embargo, en esta moneda se muestran sólo diez de los veinte días. En el centro esta Xóchitl que es el día 20, los otros símbolos son: pedernal, movimiento, águila, jaguar, caña, agua, muerte, serpiente y casa.
En el reverso de la moneda de cinco pesos tiene como motivo principal una estilización del anillo de las Serpientes de la Piedra del Sol. Cada una de las serpientes cubre una semicircunferencia y se tocan en la parte superior del monolito con sus colas y, en la parte inferior, con sus lenguas.
El reverso de la moneda de diez pesos tiene en la parte central el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh. Por encima y debajo de su rostro aparecen también 4 grabados enmarcados en un cuadro, la Era del Sol de Tierra, la Era del Sol del Viento, la Era del Sol de Fuego y la Era del Sol del Agua.

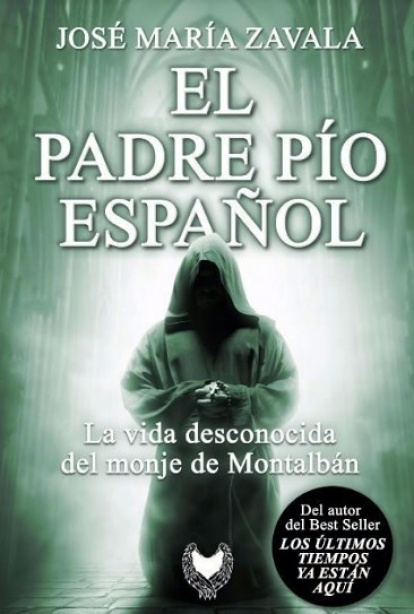



 Parque Hologénico
Parque Hologénico Flickr
Flickr spanish.people.cn
spanish.people.cn:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fff8%2F1e1%2Fa6a%2Fff81e1a6a59638cbda4e729995f045de.jpg) La "serpiente cósmica" muestra una misteriosa fractura. (NASA/CXC/Northwestern Univ./F. Yusef-Zadeh et al)
La "serpiente cósmica" muestra una misteriosa fractura. (NASA/CXC/Northwestern Univ./F. Yusef-Zadeh et al) Foto: MARIANA SAKER
Foto: MARIANA SAKER






































